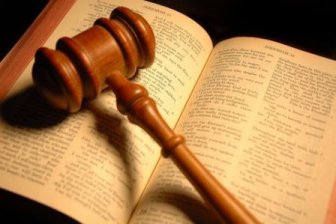Desde que el Tribunal Supremo dictó su famosa Sentencia de las “cláusulas suelo” (Sentencia de 9 de mayo de 2013), las Audiencia Provinciales tenían criterios dispares en cuanto a la devolución de lo indebidamente cobrado por la entidad bancaria, en virtud de la aplicación de esa cláusula.
De hecho, en la propia nota de prensa que publicaba la web del Poder Judicial con motivo de la Sentencia de 9 de mayo de 2013 hacía referencia, textualmente a que “La decisión del Alto Tribunal, sin embargo, no supondrá la devolución de las cantidades que ya hayan sido satisfechas”.
Aún así, como efecto de la nulidad declarada en la cláusula suelo y en aplicación del artículo 1.303 del Código Civil (que establece la restitución de las cosas que hubiesen sido materia del contrato), algunas Audiencia Provinciales, entre ellas la de Albacete, acordaban la devolución de las cantidades cobradas.
En realidad, esa sería la solución acorde con nuestra normativa vigente.
Recordemos que el Supremo no dice que esas cláusulas sean ilegales, sino que establece que, concurriendo determinados requisitos, las mismas pueden ser declaradas nulas por falta de transparencia; en síntesis, esa falta de transparencia se producía en los siguientes supuestos:
– Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
– Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas.
– No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.
– No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.
– En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.
Aunque esta Sentencia se refiere expresamente al BBVA, existen cláusulas suelo en prácticamente todos los bancos: Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank o Bankia, Caja Castilla La Mancha (o Banco Castilla La Mancha – Liberbank), etc.
En la práctica, algunas de las circunstancias que hay que tener en cuenta para ver si estamos ante una cláusula suelo abusiva (y nula) es si hubo información precontractual (la famosa “oferta vinculante”, que en teoría se debe firmar antes de ir al notario y en la que se explican los pormenores del préstamo hipotecario), cómo y donde se encuentra la redacción de la cláusula suelo en la escritura pública y si hubo al final de la misma advertencia del notario sobre la inclusión de unos límites al alza y a la baja en el interés aplicable (esto último no es tan importante, porque la información del notario no puede sustituir a la que tendría que haber ofrecido la entidad bancaria).
Además, habría que examinar los requisitos de abusividad contenidos en los artículos 82 y concordantes de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:
– Que la cláusula no se haya negociado (es decir, que el banco la imponía sin posibilidad de discutir su inclusión).
– Que sea contraria a la buena fe.
– Que cause un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato (y los causa, porque el techo que fija la entidad bancaria no va a llegar a operar en la vida).
Sin embargo, como hemos dicho, lo que quedaba en el aire era lo relativo a la devolución de lo indebidamente cobrado en virtud de la aplicación de la cláusula suelo. Hasta ahora.
Porque en Sentencia de 25 de marzo de 2015, el Pleno del Tribunal Supremo ha fijado como Doctrina lo siguiente:
“Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015,Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013”.
Es decir, que a partir de ahora sí o sí (aunque no debe tomarse como una afirmación absoluta, por la independencia judicial que inspira nuestro derecho), procede la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de la aplicación de esa cláusula suelo declarada nula, pero la fecha que se tomará en cuenta como inicio para dicha devolución será la del 9 de mayo de 2013, fecha en la que se dicta la primera Sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo.
Como hemos comentado, hasta ahora algunas Audiencia Provinciales habían establecido Doctrina en el sentido de acordar la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, como la Audiencia Provincial de Albacete, que en Pleno de 14 de junio de 2014 acordó:
«Cuando se declare la nulidad radical de la cláusula suelo, habrá lugar a la retroactividad y devolución de lo indebidamente cobrado.»
A la hora de una negociación previa con entidades bancarias que en sus escrituras habían impuesto cláusulas suelo, en las localidades de dicha provincia de Albacete (por ejemplo, Hellín, La Roda, Villarrobledo, etc.), el banco, en algunos casos, ofrecen eliminar la cláusula (no sin condiciones, como un periodo de espera, la contratación de algún otro producto, como un seguro, etc., condiciones que obviamente benefician a la entidad), pero no devuelven las cantidades abonadas en virtud de esa cláusula hasta que no se interpone la correspondiente demanda judicial.
Las cantidades a devolver, aunque todo depende del caso concreto, oscilan entre los 3.000 y los 8.000 Euros, aunque con la nueva Doctrina del Supremo disminuirán.
Si tiene alguna cuestión sobre su préstamo hipotecario y cree que pueda contener una cláusula suelo, puede ponerse en contacto con nosotros. Podemos ayudarle y tenemos experiencia en la materia, con casi un 100% de efectividad.